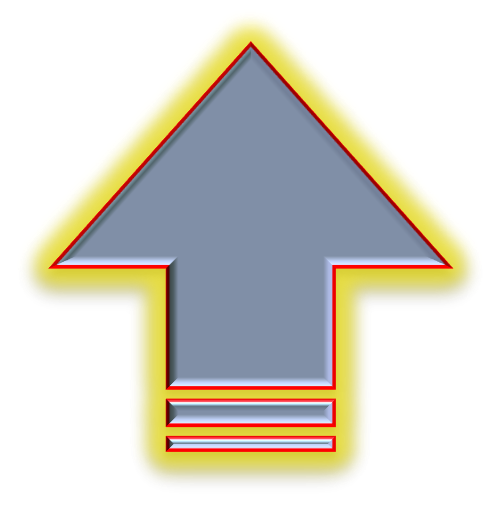Las células epiteliales pueden desarrollar diversas especializaciones funcionales, que se reflejan es la organización y composición del citoplasma y en diferenciaciones de la membrana plasmática.
En la mayoría de los casos, esas especializaciones están dispuestas en relación con la polarización de las células epiteliales en relación a los polos apical y basal del epitelio. Así, las células epiteliales presentan tres dominios: apical, hacia la superficie epitelial (que da al medio externo o interno o a la luz o polo secretor de la glándula), lateral, que contacta con las células contiguas, y basal, próximo a la membrana basal.
Cada una de estas regiones presenta especializaciones funcionales y morfológicas características, que se describen a continuación.
- Cilios y flagelos, que son diferenciaciones móviles del polo apical de las células de revestimiento. Cilios y flagelos están formados por una proyección cilíndrica de la membrana plasmática, que rodea una porción de citoplasma que contiene una estructura del citoesqueleto de microtúbulos altamente ordenada, conocida como axonema. Los cilios se distinguen de los flagelos por ser más cortos y rectos.
El axonema está formado por microtúbulos ordenados, que recorren longitudinalmente cada cilio o flagelo. Típicamente, el axonema contiene un par de microtúbulos centrales y nueve dobletes periféricos, estando estos últimos formados por un par de microtúbulos fusionados, de forma que comparten un trozo de su pared. A partir de cada uno de los dobletes periféricos se extienden un par de brazos de dineína hacia el doblete siguiente, todas dirigidas en el mismo sentido.
El axonema está anclado por su parte basal a un centríolo, que recibe el nombre de cuerpo basal, de forma que los dobletes periféricos del axonema son continuación de los microtúbulos internos de las tripletas del centríolo. El par central del axonema se origina en la placa basal del cilio.
Cuando están presenten en gran número, los cilios se observan a microscopía óptica formando un borde en cepillo, lo que permite identificar claramente los epitelios ciliados.
- Microvellosidades, formadas por evaginaciones cilíndricas de la membrana plasmática apical, que incluyen una zona especializada del citoplasma en el cual se encuentran abundantes microfilamentos de actina. El citoplasma apical de las células con abundantes microvellosidades suele contener una profusa red de tonofilamentos, que forma la red terminal.
En algunos epitelios se encuentran numerosas microvellosidades cortas y rectas, que se disponen apretadas y en paralelo, que a microscopía óptica se observan como un borde refringente y estriado, conocido como borde estriado. En otros casos se encuentran microvellosidades largas y flexibles, de aspecto ondulado, que se conocen con el nombre de estereocilios.
La función principal de las microvellosidades es aumentar la superficie de la membrana plasmática disponible para el transporte de sustancias a través de las células epiteliales. Pero también son contráctiles y facilitan la movilidad del contenido de conductos, como en los gonoductos. También se encuentran en células cuyo polo apical es sensitivo, en el cual la membrana de las microvellosidades contiene receptores para los estímulos sensoriales.
- Micropliegues, que son evaginaciones cortas, laminares y rígidas del polo apical de las células epiteliales de revestimiento. Se considera que estos micropliegues apicales tienen una función hidrodinámica, facilitando la disminución del rozamiento entre el polo apical del epitelio y el fluido que está en contacto con el (por ejemplo, el agua o la sangre).
- Glucocálix, que consiste en una lámina rica en mucopolisacáridos y glucoproteínas, procedentes de la secreción de las propias células epiteliales de revestimiento y de glándulas exocrinas, que recubre la superficie apical del epitelio.
El glucocálix está muchas veces asociado a las microvellosidades del epitelio intestinal, conteniendo enzimas digestivas.
Debido a su alto contenido en glúcidos, el glucocálix se puede demostrar con reacciones histoquímicas, como la reacción del PAS, o utraestructuralmente con algunas sales de metales pesados como el rojo de rutenio.
- Canalículos intracelulares, formados por invaginaciones de la membrana plasmática apical hacia la zona basal de la célula, pero sin penetrar en el citoplasma (aunque en las secciones no mediales aparecen rodeados por el citoplasma). Las invaginaciones de la membrana plasmática presentan una superficie ondulada, lo que origina que su luz tenga aspecto estrellado. Esta luz es continuidad del espacio extracelular.
La membrana de los canalículos presenta numerosas ramificaciones, las cuales se aproximan a túbulos y cisternas del retículo endoplasmático liso y del aparato de Golgi, que en su conjunto forman el sistema túbulo-vesicular. A este sistema se asocian también numerosas mitocondrias.
Los canalículos intracelulares se relacionan con el aumento de la superficie disponible para el transporte activo de iones desde el medio interno hacia el externo, por lo que se encuentran en células epiteliales especializadas en esa actividad, como las células parietales (oxínticas) de las glándulas fúndicas gástricas de mamíferos y las células del cloro (ionocitos) de algunos teleósteos.
- Uniones intercelulares, que mantienen la adhesión y la comunicación entre las células epiteliales contiguas y regulan la permeabilidad a través del epitelio. Se clasifican en:
- Zónula occludens (o unión hermética), que se sitúa en cerca del polo apical, formando un cinturón alrededor de las células, donde las caras externas de las membranas plasmáticas contiguas se fusionan a lo largo de un recorrido reticular continuo, que deja espacios colindantes donde no hay fusión de las membranas. Este tipo de unión sella el espacio intercelular al paso de sustancias de alto peso molecular.
- Zónula adherens, que se sitúa inmediatamente por debajo de la zónula occludens y forman también un cinturón perimetral en el que las membranas plasmáticas aparecen separadas por un espacio intercelular de anchura constante. Las superficies internas de ambas membranas muestran un depósito de material electrodenso, al que se anclan numerosos microfilamentos.
- Desmosomas (o mácula adherens), que ultraestructuralmente aparecen como placas formadas por zonas donde las membranas enfrentadas presentan condensaciones de material electrodenso en su cara citoplasmática. A estas placas se anclan tonofilamentos (filamentos intermedios de citoqueratinas) dispuestos perpendicularmente a las membranas. Las membranas siguen un recorrido paralelo, dejando un espacio intercelular ligeramente ensanchado y que contiene un depósito de material electrodenso. A microscopía óptica se distinguen, a veces, como "espinas o puentes intercelulares en epitelios de revestimiento estratificados.
- Uniones gap (nexos o uniones estrechas), formadas por áreas puntuales en las que las membranas plasmáticas de las células contiguas se aproximan, estrechando el espacio intercelular, pero sin fusión entre ellas. El espacio intercelular aparece ocupado por depósitos discretos de material electrodenso, que lo atraviesan y penetran en las membranas plasmáticas. Estas uniones son zonas de comunicación intercelular, que presentan una baja resistencia eléctrica y permiten el intercambio de diversas sustancias entre las células.
Es frecuente encontrar en la región apicolateral de los epitelios una disposición ordenada de uniones intercelulares, que conjuntamente forman un complejo de unión o barra terminal (este término procede de la observación del conjunto del complejo a microscopía óptica). Un complejo de unión comprende, desde la región apical hacia la basal, una zónula occludens, una zónula adherens y un número variable de desmosomas.
- Interdigitaciones, que comprenden pliegues de la membrana plasmática y del citoplasma de las células contiguas. Estas interdigitaciones incrementan la superficie de la membrana celular disponible para las uniones intercelulares, principalmente desmosomas.
- Laberintos laterales o basolaterales, formados por numerosas interdigitaciones entre evaginaciones de las células epiteliales (membrana plasmática y citoplasma), delgadas y tortuosas. La región del citoplasma de la cual se originan las evaginaciones contiene abundantes mitocondrias.
Funcionalmente, los laberintos laterales o basolaterales son semejantes a las invaginaciones que dan lugar al polo basal estriado y sirven para facilitar el transporte activo de productos, principalmente iones, mediado por transportadores asociados a la membrana.
En el polo basal de los epitelios se pueden encontrar dos tipos de especializaciones:
- Hemidesmosomas, que forman uniones célula - matriz intercelular. Se encuentran en la membrana plasmática del polo basal de las células epiteliales, apuesta a la lámina lúcida, la cual forma parte de la membrana basal del epitelio. Se corresponden con la estructura de medio desmosoma, formados por una placa de material electrodenso apuesto a la cara citoplasmática de la membrana. A esa placa se anclan haces de tonofilamentos.
- Polo basal estriado que está formado por numerosas invaginaciones de la membrana plasmática del polo basal, dispuestas en paralelo y que incluyen áreas del citoplasma ricas en mitocondrias alargadas. Estas invaginaciones aumentan la superficie de membrana disponible para el transporte activo de sustancias.
Cuando están presentes en gran número, el conjunto de las invaginaciones son visibles a microscopía óptica como las estriaciones basales, características de epitelios que intervienen en el transporte activo de sustancias.
Se trata de una especialización de las células epiteliales, denominadas queratinocitos, de epitelios de revestimiento estratificados de los vertebrados, principalmente los que forman la epidermis.
La queratinización consiste en el acúmulo de queratinas (de las clases α o β), en forma de microfilamentos intermedios de citoqueratinas, y de otras proteínas en el citoplasma, así como de liberación al espacio intercelular de lípidos, que conjuntamente endurecen e impermeabilizan al epitelio. Según progresa la diferenciación de los queratinocitos, la queratinización aumenta progresivamente desde el estrato germinativo hacia el apical
En el caso más extremo, la queratinización se denomina cornificación. Esta incluye la formación de un estrato córneo, que forma un capa seca e impermeable sobre el epitelio. El estrato córneo puede ser flexible, como en la mayor parte de la epidermis de los mamíferos, o rígida como en las macroescamas de reptiles y aves o en las uñas, garras y cuernos de mamíferos. La capa córnea incluye uno o más estratos de escamas córneas procedentes de la cornificación de los queratinocitos.
Durante el proceso de cornificación, los queratinocitos acumulan tonofilamentos y proteínas adhesivas (filagrinas, loricrinas, involucrinas) en el citosol, que se agrupan formando masas que llegan visibles al microscopio óptico como estructuras basófilas denominadas de gránulos de queratohialina (no son auténticos gránulos, puesto que no están rodeados por membrana). También acumulan lípidos en forma de orgánulos lamelares (cuerpos de Odland), que son exocitados al espacio intercelular para impermeabilizarlo contribuir a la adhesión entre las escamas córneas.
Según avanza la cornificación, los queratinocitos se aplanan gradualmente, mueren y su núcleo se disuelve en el citoplasma, formando las escamas que, finalmente, entran a formar parte del estrato córneo. Estas células muertas se descaman, bien de forma continua (como en la epidermis de mamíferos) o cíclicamente (como en las escamas de los reptiles).